Cómo la gente se busca
Si me hubieras buscado entonces... estaba sentado en un banco no sé de qué parque. Pero primero me di un paseo. Contemplé el Moldava, los patos, compré limonada y, en Václavské Námìstí, dejé que me limpiaran las botas. Anduve debajo de un cielo de atardecer anaranjado, anduve y todo el tiempo estuve... cómo lo explicaría... como suele estar la gente cuando les parece que sueñan con algo pero no están seguros. Me fui al parque, paseaba y continuamente tenía esta sensación extraña, como si hubiera perdido algo esa tarde. Y tenía todo conmigo: el documento de identidad, la pluma cargada de tinta..., bueno, y dinero. Contaré hasta mil, dije, es lo mejor, mecánica pero científicamente. En esto, vi un banco. Era imperceptible, como en una esquina, bajito. Había gente sentada; bueno y ¿qué? Había una persona mayor que leía un libro y en el otro extremo se balanceaban... cómo lo diría... ni siquiera miré bien, una especie de rizos claros y una nariz. Y también una gorrita azul con una borlita. Me volví hacia el banco como de pasada —por supuesto no me paro, sigo y cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Miré hacia las ramas —unas señoras ramas. Los rayos de sol se filtraban entre ellas y caían sobre la hierba como lluvia dorada. De repente, me sentí más ligero y me dije: Contaré rayos de sol. Es una tarea concreta; por un lado sobria, pero hay en ella incluso un aliento de poesía. Conté once y, súbitamente, me asaltó el pensamiento de si la borlita (si es que te acuerdas) era azul. La gorra era azul, eso lo sé seguro. Se originó en mí este dilema. No, me dije, la borla era más bien roja. Era roja, ¡de color guinda! Decidí que me volvía —qué pasa. El fin de los fines no decide el camino; en los paseos sí, claro. Y tampoco voy a contar rayos de sol, es demasiado improductivo. Encima me empezaron a doler los pies. Me volví hacia el banco y dije: Perdone, ¿está libre? De pronto vi que solamente estaba allí el señor mayor canoso con el libro. ¡Nadie más! Perdone, dije, disculpe que le moleste, ¿no sabrá por casualidad?... estaba aquí sentada hace un momento, no sé cómo la describiría... Sí, estaba, me dijo, y qué pasa... Nada, ¿qué podría pasar? Sólo que no me deja tranquilo una cuestión. ¿No se acuerda de cómo era la gorra que llevaba? ¿Roja o azul? Tengo mis motivos, científicos... El hombre canoso se asustó. No recuerdo, dijo cauteloso, y me observó atentamente. Después se levantó rápidamente y se comportó como si estuviera acostumbrado a cualquier pregunta y nada pudiera sorprenderle. ¿No va usted, empezó a hablar, al dentista de Støesovice? ¿O a la sauna? Me resulta usted familiar. Yo trabajo en el depósito de agua, mi nombre es Rambousek... Se inclinó y se fue. No demasiado deprisa, para guardar la compostura, y no demasiado despacio como para dejar su persona en manos de dios sabe quién... El asunto quedó de momento sin resolver. Me senté allí solo. No lejos de mí descansaba una estatua blanca, puede que fuese Venus. Alrededor había un gran silencio, y el mundo era prácticamente violeta debido al atardecer. A ti te va bien, le dije a la estatua, eres una estatua; pero yo, chica, soy una persona. Me voy a casa, pensé. Por la noche podría plancharme unos pantalones y tengo también a medias una partida de ajedrez... Solía jugar entonces contra mí mismo. Súbitamente, recordé a Robert Janù, cómo empujaba el cochecito de niño. Y alrededor del banco había un olor a hierba, a árboles, y a algo más, algo como la miel o como el vino. Ahora no sé exactamente cómo era, si dulce o amargo. Pero más bien dulce y amargo a la vez. La estatua se comportaba demasiado severamente, era una estatua mayor y experimentada. Me fui hacia la parada de tranvía más cercana. Era de noche. No tuve ni que mirar y en seguida lo supe. Ni siquiera volví la vista, simplemente sabía con toda seguridad que en el otro extremo del andén había alguien. Quizá incluso sabía quién era. Si me volví entonces hacia ese lado sólo fue para confirmarlo. Pero el color de la gorra no pude averiguarlo porque la isleta estaba iluminada con una luz violeta. Así que paseamos por la isleta, como si esperáramos al tranvía. Simplemente esperábamos, no sabíamos nada el uno del otro. Éramos extraños. Bueno, creo que podría decir que casi estamos en abril, quizá sería incluso de buena educación. Ya sé. Empiezo a quejarme de los transportes públicos. Es fácil y no es ninguna hipocresía. Así sabrá que me tomo la vida críticamente... Cuando nos cruzamos por medio del andén de nuevo, no dije nada. Los transportes públicos me eran indiferentes. Abrigaba hacia ellos en esos momentos sentimientos incluso amistosos y, solamente, temía que el tranvía realmente viniera. Que llegara, que hiciera sonar el timbre... y que se marchara. Era importante decir algo rápidamente, o hacer algo. Tal vez reírme enigmáticamente. Uno se puede reír solo y, en cualquier caso, resulta interesante. No dije nada, ni me reí. De pronto me sentí resignado. Bueno, qué, me dije, en casa me pongo la radio. Me llevo un libro a la cama, tal vez de poesía... Y los pantalones me los plancho mañana. O los llevo al sastre. ¿Qué pasa, que uno se tiene que planchar los pantalones solo hasta el día que se muera? De repente vino el tranvía. La chica subió. Me pareció como si la conociera hacía mucho, mucho. Y la parada del tranvía era en ese momento como una estación de tren. Ella tal vez lo sabía porque, durante un pequeño y descuidado instante, se volvió y miró hacia mí claramente. El tranvía hizo sonar el timbre y se marchó. Me quedé mirando cómo se iba lentamente. Ya no podía verla. Ni había luz, ni siquiera luz. Bien, iré a casa y terminaré la partida de ajedrez, me dije finalmente. ¿Sabes que ni siquiera sé cómo era la gorra?, ¿roja o azul? O, ¿resulta que era verde? Te cuento esta historia sobre cómo la gente no se encuentra, porque un día también esperarás en una estafeta y querrás hablar con alguien; esto le ocurre a todo el mundo en las ciudades. En los pueblos suelen ser más audaces, y además no hay tranvía. Sin embargo, un día sí corrí tras el tranvía. Iba en él tu madre.
Fragmento de Estudios infantiles, de Ludvík Aškenasy; versión de Elena Buixaderas, en revista La voz de la esfinge, julio-septiembre, 2000.
Si me hubieras buscado entonces... estaba sentado en un banco no sé de qué parque. Pero primero me di un paseo. Contemplé el Moldava, los patos, compré limonada y, en Václavské Námìstí, dejé que me limpiaran las botas. Anduve debajo de un cielo de atardecer anaranjado, anduve y todo el tiempo estuve... cómo lo explicaría... como suele estar la gente cuando les parece que sueñan con algo pero no están seguros. Me fui al parque, paseaba y continuamente tenía esta sensación extraña, como si hubiera perdido algo esa tarde. Y tenía todo conmigo: el documento de identidad, la pluma cargada de tinta..., bueno, y dinero. Contaré hasta mil, dije, es lo mejor, mecánica pero científicamente. En esto, vi un banco. Era imperceptible, como en una esquina, bajito. Había gente sentada; bueno y ¿qué? Había una persona mayor que leía un libro y en el otro extremo se balanceaban... cómo lo diría... ni siquiera miré bien, una especie de rizos claros y una nariz. Y también una gorrita azul con una borlita. Me volví hacia el banco como de pasada —por supuesto no me paro, sigo y cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Miré hacia las ramas —unas señoras ramas. Los rayos de sol se filtraban entre ellas y caían sobre la hierba como lluvia dorada. De repente, me sentí más ligero y me dije: Contaré rayos de sol. Es una tarea concreta; por un lado sobria, pero hay en ella incluso un aliento de poesía. Conté once y, súbitamente, me asaltó el pensamiento de si la borlita (si es que te acuerdas) era azul. La gorra era azul, eso lo sé seguro. Se originó en mí este dilema. No, me dije, la borla era más bien roja. Era roja, ¡de color guinda! Decidí que me volvía —qué pasa. El fin de los fines no decide el camino; en los paseos sí, claro. Y tampoco voy a contar rayos de sol, es demasiado improductivo. Encima me empezaron a doler los pies. Me volví hacia el banco y dije: Perdone, ¿está libre? De pronto vi que solamente estaba allí el señor mayor canoso con el libro. ¡Nadie más! Perdone, dije, disculpe que le moleste, ¿no sabrá por casualidad?... estaba aquí sentada hace un momento, no sé cómo la describiría... Sí, estaba, me dijo, y qué pasa... Nada, ¿qué podría pasar? Sólo que no me deja tranquilo una cuestión. ¿No se acuerda de cómo era la gorra que llevaba? ¿Roja o azul? Tengo mis motivos, científicos... El hombre canoso se asustó. No recuerdo, dijo cauteloso, y me observó atentamente. Después se levantó rápidamente y se comportó como si estuviera acostumbrado a cualquier pregunta y nada pudiera sorprenderle. ¿No va usted, empezó a hablar, al dentista de Støesovice? ¿O a la sauna? Me resulta usted familiar. Yo trabajo en el depósito de agua, mi nombre es Rambousek... Se inclinó y se fue. No demasiado deprisa, para guardar la compostura, y no demasiado despacio como para dejar su persona en manos de dios sabe quién... El asunto quedó de momento sin resolver. Me senté allí solo. No lejos de mí descansaba una estatua blanca, puede que fuese Venus. Alrededor había un gran silencio, y el mundo era prácticamente violeta debido al atardecer. A ti te va bien, le dije a la estatua, eres una estatua; pero yo, chica, soy una persona. Me voy a casa, pensé. Por la noche podría plancharme unos pantalones y tengo también a medias una partida de ajedrez... Solía jugar entonces contra mí mismo. Súbitamente, recordé a Robert Janù, cómo empujaba el cochecito de niño. Y alrededor del banco había un olor a hierba, a árboles, y a algo más, algo como la miel o como el vino. Ahora no sé exactamente cómo era, si dulce o amargo. Pero más bien dulce y amargo a la vez. La estatua se comportaba demasiado severamente, era una estatua mayor y experimentada. Me fui hacia la parada de tranvía más cercana. Era de noche. No tuve ni que mirar y en seguida lo supe. Ni siquiera volví la vista, simplemente sabía con toda seguridad que en el otro extremo del andén había alguien. Quizá incluso sabía quién era. Si me volví entonces hacia ese lado sólo fue para confirmarlo. Pero el color de la gorra no pude averiguarlo porque la isleta estaba iluminada con una luz violeta. Así que paseamos por la isleta, como si esperáramos al tranvía. Simplemente esperábamos, no sabíamos nada el uno del otro. Éramos extraños. Bueno, creo que podría decir que casi estamos en abril, quizá sería incluso de buena educación. Ya sé. Empiezo a quejarme de los transportes públicos. Es fácil y no es ninguna hipocresía. Así sabrá que me tomo la vida críticamente... Cuando nos cruzamos por medio del andén de nuevo, no dije nada. Los transportes públicos me eran indiferentes. Abrigaba hacia ellos en esos momentos sentimientos incluso amistosos y, solamente, temía que el tranvía realmente viniera. Que llegara, que hiciera sonar el timbre... y que se marchara. Era importante decir algo rápidamente, o hacer algo. Tal vez reírme enigmáticamente. Uno se puede reír solo y, en cualquier caso, resulta interesante. No dije nada, ni me reí. De pronto me sentí resignado. Bueno, qué, me dije, en casa me pongo la radio. Me llevo un libro a la cama, tal vez de poesía... Y los pantalones me los plancho mañana. O los llevo al sastre. ¿Qué pasa, que uno se tiene que planchar los pantalones solo hasta el día que se muera? De repente vino el tranvía. La chica subió. Me pareció como si la conociera hacía mucho, mucho. Y la parada del tranvía era en ese momento como una estación de tren. Ella tal vez lo sabía porque, durante un pequeño y descuidado instante, se volvió y miró hacia mí claramente. El tranvía hizo sonar el timbre y se marchó. Me quedé mirando cómo se iba lentamente. Ya no podía verla. Ni había luz, ni siquiera luz. Bien, iré a casa y terminaré la partida de ajedrez, me dije finalmente. ¿Sabes que ni siquiera sé cómo era la gorra?, ¿roja o azul? O, ¿resulta que era verde? Te cuento esta historia sobre cómo la gente no se encuentra, porque un día también esperarás en una estafeta y querrás hablar con alguien; esto le ocurre a todo el mundo en las ciudades. En los pueblos suelen ser más audaces, y además no hay tranvía. Sin embargo, un día sí corrí tras el tranvía. Iba en él tu madre.
Fragmento de Estudios infantiles, de Ludvík Aškenasy; versión de Elena Buixaderas, en revista La voz de la esfinge, julio-septiembre, 2000.
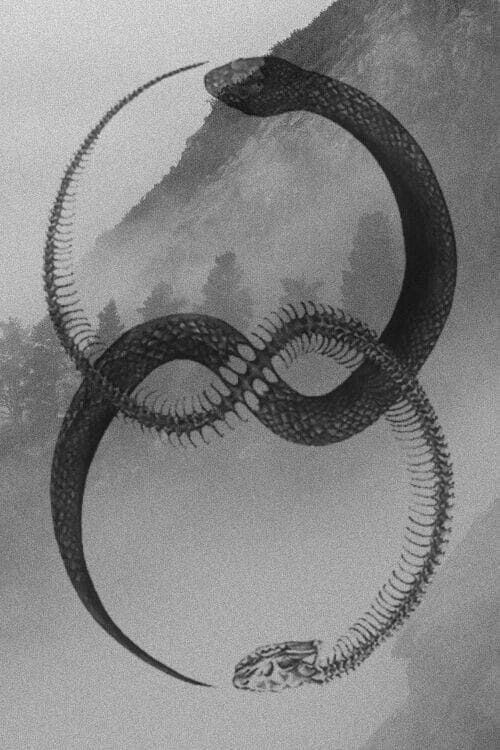
Comentarios